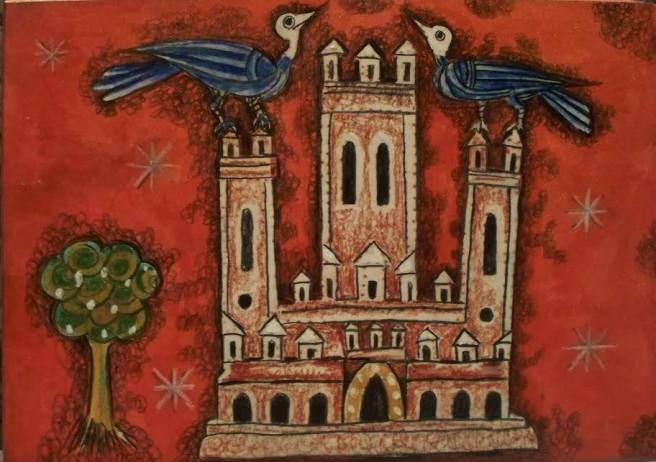
Este cuento está disponible impreso, junto a 11 cuentos más, en la Antología Mascotas de La Pastilla Roja Ediciones, proyecto coordinado por David Rozas, en el que participan David Rozas, Ana Vivancos, Lorena Gil Rey, José Manuel Durán, Sergio R. Alarte, Marina Dal Molin, Nestor Allende, Rain Cross, Ricardo Corazón de León, Bea Magaña, David Gutierrez y servidora.
Me apetecía mucho que viera mundo y además creo que, viendo mundo, pone su granito de arena en la promoción de la Antología y su ventas -eso espero y deseo-.
Acompaño el cuento con fotos de la obra de Leandro Teulats, divertida y a la vez oscura, con doble sentido y un uso de la metáfora que a veces da lugar a malos entendidos -como casi todos mis cuentos-. Estoy encantada de haber conocido a este artista y cada día creo con mayor certeza que «hemos nacido el uno para el otro».
Vale, no me enrollo más, espero y deseo que disfrutes de las letras y las imágenes.
¡Abrazos!
El Pollito Pío
EL ORIGEN
Ni una sola nube.
El cielo en llamas sobre las colinas de carbón, los árboles recortados igual que astillas quemadas formaban entre ellos figuras caprichosas.
Cuatro hectáreas de frutales y a nueve kilómetros de distancia el primer vecino. El pueblo más cercano se encontraba a quince kilómetros y desde la postguerra nadie de afuera había visitado aquel lugar, ni por equivocación. Juan Porter y sus demonios estaban solos.
Teruel (España), 6 del 6 de 1956.
—Los bichos son una puta agonía. ¡Todos! Son los puñeteros tumores del planeta. ¡Todos! ¡Mírame a mí, Wally! Yo también soy un bicho, ¡todos somos bichos! ¿Pero sabes qué? Está controlado. La misma naturaleza ha resuelto que morir nos cause terror y hallemos la solución a nuestro terror existencial matando a otros bichos. ¿No me crees, Wally? Matamos para comer, matamos para vivir más años y matamos para que no nos coman. Y así va pasando el tiempo. Y buen un día, ¡zas! ¡Todo acaba! O nos matan otros o morimos solos como perros. Sabes lo que quiero decir, ¿verdad Wally? ¿Quieres otra? Supongo que no.
Porter se levantó y dejó allí al esqueleto, sentado en su mecedora con un fémur cruzado sobre el otro y el cráneo mirando al asiento vacío. Empleó diez minutos en ir al mueble bar y preparar una copa de Whisky, al volver encontró al esqueleto con los fémures en paralelo y el cráneo mirando hacia la entrada de la habitación.
—¿Qué te pasa ahora? No he tardado tanto.
Se aproximó despacio, volvió a colocar un fémur sobre el otro y giró el cráneo.
—Como sigamos así algún día te romperé, Wally. Y me sabrá mal. Pero no me dejas otra elección. No sé por qué narices tienes la manía de observarme. No hago nada interesante; nada que no te cuente. Si te digo que voy a buscar una copa, es que voy a buscar una copa. ¿Qué diablos piensas? ¿Qué más podría hacer en esta maldita casa?
El esqueleto apareció en abril de 1955. Porter se dedicó a remover la tierra para sembrar y plantar más árboles y lo encontró. Estaba acurrucado, en posición fetal, a menos de un metro de profundidad. Porter pensó que tal vez habría acabado tan cerca de la superficie por algún fenómeno geológico que él desconocía –una fuga subterránea de agua, un levantamiento o una anómala y extraordinaria absorción de minerales por parte del subsuelo—. En cualquier caso, y dada la ausencia de explicaciones, se limitó a recogerlo, limpiarlo y guardarlo en la casa. No tenía intención de volver a nombrarlo de la misma manera en la que solía nombrarlo en vida; tiempos de oscuridad en los que aquel esqueleto estaba cubierto de carne y decía ser un miembro de su familia. Así que lo rebautizó, y puesto que los esqueletos carecen de sexo y Porter odiaba a las mujeres, se olvidó de todas las experiencias anteriores y decidió llamarlo Wally.
Cada tarde se sentaba con él a conversar. No paraba de hablar hasta que se extendía el último rayo de luz naranja sobre la tierra, como el fuego que corre raudo y se apaga, y todo lo conocido se ennegrecía y arriba, donde los sueños, brillaban un millón de estrellas para distraer a los animales de la negrura. Entonces, en ese momento, Porter alzaba la copa, clavaba sus ojos en las cuencas vacías del esqueleto, apuraba el último trago y subía al dormitorio.
En aquel día de 1956 el atardecer se le antojaba a Porter especialmente largo. Aceleraba el discurso y acababa las copas en tres tragos. Cada vez que entraba en el comedor con una nueva copa se encontraba al esqueleto en otra posición distinta a la adecuada, pero tal circunstancia no resultaba novedosa.
—Mañana acabaré de rociar el matarratas, Wally. Eso nos aportará más tranquilidad. Putos bichos… Ya tengo bastante conmigo como para aguantar a más bichos. Eso es lo que ocurre, Wally; las ratas nos están quitando el aire. Nos quitan el aire, el espacio y las ganas de vivir. ¿No piensas igual? Yo ya tengo ganas de meterme en la cama y no es cansancio, Wally; es asco. Asco puro. Asco de vida.
Acabó la cuarta copa. Justo al incorporarse escuchó tres golpes secos que procedían de la puerta principal.
—¡Maldita sea! –exclamó —. ¡Putas ratas!
Miró a Wally con un gesto de desesperación contenida, lo dejó allí sentado, como era costumbre, y se llevó la copa consigo.
La instalación eléctrica del pasillo fallaba desde el 16 de enero de 1936. Porter achacaba el problema al cortocircuito que se produjo en la bañera —por muy apartados que estuvieran ambos escenarios, necesitaba una razón lógica que vinculara el fallecimiento de su madre con el continuo parpadeo de las luces del pasillo—, debía hacerlo así para no terminar pensando en metafísica y en fantasmas. Porter odiaba la metafísica y los fantasmas; ya tenía bastante con su locura.
Arrastró los pies por el camino estrecho de maderas quejicosas, cuadros familiares cubiertos de telarañas y ratas que se escondían al verlo pasar y luego lo observaban en la distancia, clavándole en la espalda miradas fluorescentes. Justo al situarse delante de la puerta volvió a sentir los tres golpes secos, cada uno distante del otro al menos por dos segundos de separación y contundentes hasta penetrar en el yeso y en las maderas.
—¿Quién anda ahí? –preguntó en tono amenazante.
Después de experimentar quince segundos de silencio oyó el cacareo de una gallina.
—¡Quién anda ahí, he dicho!
Oros tres golpes secos. Esta vez, con los sentidos agudizados, Porter pudo percibir el sonido de una superficie delgada y dura arañando el suelo del porche, como si estuviera siendo utilizada para tomar impulso. Pasados dos segundos, el primer golpe en la madera y otra sensación posterior, también muy sutil: una superficie delgada y dura amortiguando el peso y el impacto de una caída. Después el segundo golpe, antecedido y precedido por los mismos sonidos. Después el tercero.
—¡Quién anda ahí, he dicho! –repitió elevando el volumen de la voz.
Volvió a escuchar el cacareo de la gallina.
Dejó la puerta a la espalda y desanduvo el pasillo en busca de su rifle. Los cacareos y los golpes se mezclaron con los gemidos de las maderas y de las ratas.
—¡Wally! ¡Tenemos problemas, Wally! Nuestra conversación deberá ser aplazada. Pero no desesperes. Esto lo soluciono yo rápidamente y sin sangre. O… ¡no sé! ¡Tal vez hoy cenemos caldo de gallina! ¡Wally! ¡Wally!
Wally no estaba sentado en la salita, como era de esperar, ni en una postura ni en la otra.
—¡No! ¡Ahora no, Wally! ¡No me des más problemas! ¡Ya te he dicho que tenemos uno! ¡No sumemos, Wally! ¡No sumemos!
Sacó el rifle, lo cargó y caminó hasta la puerta principal mirando a un lado y a otro por si encontraba a Wally metido en algún recoveco.
Los cacareos parecían más altos cada vez. Los golpes, cada vez más fuertes.
Se plantó frente a la puerta sujetando el rifle con un brazo.
—¡Vaya si hoy cenamos caldo de gallina! –gritó. Empuñó el rifle y abrió la puerta.
Ni un alma.
Ni un soplo de brisa.
Ni un sonido distinto a los habituales; grillos, cigarras, sapos y mosquitos.
El último rayo de luz estaba escondiéndose detrás de las colinas.
Porter se adelantó hasta pisar el suelo del porche, aún con el fifle empuñado. Miró hacia uno y otro lado sin soltar el rifle. Encendió la pequeña lámpara exterior y luego se agachó despacio.
El suelo del porche estaba arañado.
Porter pasó una mano sobre los arañazos, luego levantó la vista y se detuvo a observar la cara exterior de la puerta. Pudo distinguir lo que parecía una mancha de sangre y las marcas de un pico de ave contra la madera.
«¡Qué diablos!», masculló.
Se aproximó. Estudió de cerca la mancha de sangre y las marcas y las palpó. Un último vistazo al porche, esta vez detrás de la puerta abierta. Ni un alma.
Cerró la puerta y llamó a Wally.
—¡Wally! ¡Wally! ¡Ahí afuera hay una puta gallina suicida que la ha tomado con la puerta! Puta gallina rabiosa… ¡Wally! ¡Wally! ¡Ahora las gallinas tienen la rabia, Wally! La maldita industria… ¡Esos científicos locos nos van a matar a todos, Wally! ¡Sólo quedarán sobre la tierra ratas, cucarachas y gallinas rabiosas!
Buscó a Wally sin obtener resultados.
La noche cerrada convirtió la casa en un colador de orificios cuadrados suspendido en la nada. A través de las ventanas sólo se veía y se sentía el negro absoluto. A lo lejos cigarras, grillos, sapos y mosquitos. Arriba un billón de estrellas muertas.
Porter se tomó una copa más, sin separarse del rifle. Corrió todas las cortinas y subió al dormitorio.
—Puñetero esqueleto… —masculló por el camino —. Igual es sano que desaparezca de una maldita vez. Si no aparece mañana no pienso buscarlo. Saco de huesos infame…
Se sentó sobre el colchón para abrocharse los botones del pijama. Las luces aún estaban encendidas y la colcha extendida hasta las almohadas. Escuchó a las uñas rasgar el suelo de madera, justo debajo de la cama.
Recordaba el sonido. Antes de morir su madre lo escuchaba continuamente. Su madre le dijo un día que se trataba del fantasma de su tío. «Le picó una serpiente. Entró en la casa, se arrastró hasta la alcoba, se metió debajo de la cama y se puso a rasgar el suelo. Regresamos por la noche y lo encontramos muerto. Nunca pudimos disimular las marcas de las uñas y, desde entonces, todo aquel que se acueste a dormir en esta cama, lo escucha rasgar el suelo». Porter estuvo oyendo ese sonido todas las noches, desde pequeño hasta el mismo día en que murió su progenitora.
«Otra vez, no», pensó. Recordó el miedo apelotonado en las articulaciones; aquella conocida parálisis que le impedía moverse y articular palabra. La sensación de encontrarse indefenso, presa quieta del fantasma. Al cumplir los catorce años Porter tuvo el valor de encender las luces, agacharse y levantar la colcha. No encontró nada, pero al volver a apagar las luces, taparse con la manta e intentar dormir, el sonido persistía. El sonido persistía y persistiría durante años.
En esta ocasión, tanto tiempo después de que la tortura acabara, no imaginó encontrar nada al levantar la colcha. No ocurrió así. Encontró a Wally, tumbado en posición fetal sobre la madera, con las uñas puestas en el mismo sitio que habría arañado su tío hasta el desfallecimiento.
—¿Wally? ¡Que me lleve el diablo! ¿Qué haces aquí debajo?
Alongó el brazo hasta el esqueleto. Agarró el cúbito derecho y tiró de él.
—Vamos, Wally. Sal de ahí abajo.
Wally pesaba mucho más que de costumbre. Sus huesos parecían pegados a la madera y con la firme voluntad de no abandonar aquel escondite.
Porter se arrastró hasta poder agarrar también el cúbito izquierdo y volvió a tirar con más fuerza. En ese momento volvió a escuchar los golpes secos; el cuerpo de la gallina golpeando la puerta de entrada.
Wally se revolvió con violencia y apresó las dos muñecas de Porter entre sus falanges.
Porter se sorprendió tanto que ni siquiera abrió la boca. No intentó zafarse del esqueleto. Permaneció quieto y callado, boca abajo, con los dos brazos inmovilizados y el rostro a escasos centímetros de la calavera que por unos instantes creyó desconocida; Wally jamás se había movido en su presencia, hasta aquel mismo momento.
Cacareos agudos y pronunciados turbaban el silencio en el que quedaba suspendido cada golpe.
—¿Has sacado el rifle? –preguntó el esqueleto, con una voz profunda, que parecía resonar dentro del cráneo y salir despacio por las cuencas vacías.
—¿Mamá? –gimió Porter.
El esqueleto apretó los dientes, los hizo chirriar y luego dejó escapar un murmurante y gélido hilo de viento.
—Está afuera. Mamá está afuera –afirmó la calavera, con aquella voz grave que le quitaba a los dos agujeros negros cualquier vestigio de humanidad anterior —. Ha venido para matarte.
Porter cerró los ojos. «Esta locura está acabando conmigo. No puedo seguir así», pensó. Respiró hondo. Tal vez, si conseguía concentrarse, regresaría a la sala de estar y su mayor inquietud seguiría siendo llenar la última copa, volver a encontrar a Wally en una posición diferente a la anterior, correr las cortinas y subir al dormitorio. Desaparecerían los cacareos, los golpes, el tacto frío de la madera, el olor a polvo y a humedad y la presión de las falanges en sus muñecas.
No. No podía concentrarse. El corazón le latía a demasiada velocidad. Sudaba. Estaba entrando en pánico. Debía enfrentarse a su locura; no intentar apartarla.
Abrió los ojos.
—Si mamá está afuera – musitó, sentía los labios trémulos y la boca reseca —… ¿Quién diablos eres tú?
—Soy Guillermo, tu hermano mayor.
Volvió a respirar hondo. Trago saliva. «Es demasiado tarde», pensó. «Tengo que aguantar».
—Yo no tengo hermanos –contestó, y lo hizo en un tono contundente. Sin temblar, sin expresar la menor duda.
—Sí los tienes. Están todos enterrados en el jardín –repuso el esqueleto.
Porter rompió a reír.
—Lo sé. Pensabas que yo era mamá. No es así Juan. Mamá está afuera.
Porter dejó morir la última carcajada, carraspeó y guardó un segundo de silencio.
—Mamá está muerta. Yo mismo la maté –sentenció.
—Te equivocas. Juan, mamá es inmortal. Después de ser enterrada consiguió absorber el último soplo de vida de un animal moribundo, un gusano, un topo… y ha pasado de animal moribundo en animal moribundo hasta convertirse en ese bicho de afuera.
Porter carraspeó.
—Aquí no hay gallinas. No hay gallinas a menos de veinte kilómetros a la redonda. ¡Qué diablos me cuentas! –tiró de sus brazos, unidos por el agarre del esqueleto, flexionó los codos y pegó su frente sudorosa al hueso frontal de la calavera —. Han soltado esa gallina rabiosa en mitad de la nada porque no sabían qué hacer con ella –continuó —. Nos contagiará lo que quiera que tenga y nadie nos encontrará. ¡Nadie!
— Si intentas matarla cometerás un grave error –sentenció el esqueleto.
—Dejaré que se mate ella sola contra la puerta –contestó Porter despegando su frente del hueso y estirando los brazos —. No voy a malgastar balas. Mañana me envolveré en lo que encuentre, para protegerme. Le pegaré una patada, la rociaré con alcohol y con gasolina y la quemaré.
—Cometerás un grave error, Juan –repitió el esqueleto —. Si intentas matarla, te matará ella a ti –añadió —. Ha venido a matarte, Juan. Luego volverá a ser mamá. Irá al pueblo más cercano cada noche hasta engendrar un hijo y, cuando éste cumpla los treinta y tres años, lo matará, absorberá su último soplo de vida, rejuvenecerá, irá otra vez al pueblo, engendrará, parirá y cada treinta y tres años matará para rejuvenecer y seguir matando.
La palabras del esqueleto salían de las cuencas, impregnaban la madera del suelo y el somier carcomido, devoraban el aire y sacudían el cerebro de Porter, como si además de envolverlo todo, debajo de la cama y en la soledad de la alcoba, cobrasen consistencia.
Los golpes y los cacareos seguían escuchándose.
—¡Quítame tus malditos huesos de encima! –gritó, ahora con un tono quejicoso y más agudo del que querría tener en tales circunstancias —. Tío, quítame tus malditos huesos de encima y vuelve al maldito cementerio.
—¿Tío? –inquirió el esqueleto sin aflojar las falanges —. ¿Qué tío? Nunca hemos tenido más posesiones que esta casa ni más familia que nosotros, ¡nosotros! ¡Esa bruja y nosotros!, ¡todos los hermanos muertos! Las historias que mamá haya podido contarte sobre tíos, tías y abuelos son falsas. Todo falso. Las fotografías del pasillo jamás pertenecieron a la familia; baratijas que compró en una tienda de antigüedades. Nunca jamás ha tenido a nadie. A nadie, Juan. Sólo a nosotros. ¿Tío?
—Sí. Tío. Tú moriste en este cuarto y tú dejaste estas marcas.
—Sí, yo morí en este cuarto, en este mismo lugar. Estaba escondiéndome de mamá, pero obviamente me encontró. ¿Sabes lo mucho que te llega a doler el cuerpo cuando te quitan el último soplo de vida? ¡Las marcas de mis uñas no podrían borrarse jamás!
Los golpes y los cacareos seguían escuchándose. Cada vez más intensos, cargados de desesperación y de furia.
—¿Cuándo te mató?
El esqueleto tardó en responder.
—Hace ciento cincuenta años.
La memoria de Porter se ablandó, como si estuviera hecha de carne, y cientos de recuerdos brotaron como gusanos que brotan de un cuerpo podrido. Las noches de insomnio, atormentado por aquellos arañazos vivos sobre la madera. Las tardes que hablaba con mamá acerca del futuro y entendía en su rostro una sonrisa maliciosa. Las pesadillas. Todas las pesadillas truculentas volvieron a asaltarlo y a estremecerlo. Mamá envuelta en una capa negra, gritando su nombre por toda la casa. Mamá durmiendo en una bañera de sangre, susurrando entre sueños: «es tuya, Juan; esta sangre es tuya». Mamá cerrando todas las ventanas y las puertas, con un cuchillo de carne colgando de la mano. «Me estoy volviendo loco», pensaba Porter. Estudiaba en casa y hacía en la casa todo lo que tenía que hacer. Mamá no le permitía salir. No le permitía relacionarse con nadie. Aquel 16 de enero de 1936 esperó a que mamá se metiese en la bañera, subió la pesada radio, tal y como ella le había ordenado, sintonizó su canal preferido y acto seguido arrojó el aparato al agua caliente. Al cabo de unas horas sacó el cuerpo, lo secó y lo enterró en el jardín. Porter llevaba veinte años encerrado en aquella casa y por miedo a hacer daño, por miedo a su propia locura, se quedó encerrado otros veinte años más.
Sacudió la cabeza.
—Esta locura va a acabar conmigo. No voy a poder soportarlo. Ya no puedo más –sollozó.
—No, Juan; nunca has estado loco. El día que me encontraste, me limpiaste y me devolviste a la casa, juré cuidarte para siempre. Y eso haré –el esqueleto aflojó las falanges —. ¿Me crees?
Porter pensó en liberar sus brazos y escapar. Sin embargo, algo dentro le pedía que esperara. «Diablos, es Wally», dijo para sí. «Llevo más de un año viviendo con él. Si quisiera dañarme ya lo habría hecho». Aún existía otra razón para esperar, confiar y mantener su alianza con el esqueleto: había dejado de escuchar los golpes y los cacareos. Tal vez aquellos sonidos también formaban parte de su locura y tal vez hablar con el esqueleto, en cierta manera, fuera de utilidad para abrir heridas y cerrarlas. Enfrentarse a la locura hablando con la locura era el último recurso que le quedaba.
—Ha vuelto la calma, Wally.
El esqueleto tardó en responder.
—¿Crees en mí? ¿Confías en mí? –reiteró.
Porter asintió con la cabeza.
—Ábrele la puerta. Llevo muchos años preparando este momento, Juan.
El esqueleto soltó las muñecas y apoyó las falanges contra la madera.
—Juan, sal de aquí, baja y ábrele la puerta.
El esqueleto se arrastró hacia Porter y Porter hacia atrás, hasta quedar de rodillas frente al catre. Entonces se incorporó despacio, girando el cuerpo hasta situarse erguido frente a la puerta de la alcoba.
El esqueleto se colocó justo detrás, con la calavera pegada al hombro derecho.
—Baja y abre la puerta, Juan.
Porter avanzó despacio, abrió la puerta de la alcoba, caminó el pasillo de la segunda planta y bajó despacio los peldaños de las escaleras.
El esqueleto avanzaba detrás, sin despegar la calavera del hombro derecho.
—Vamos, Juan. Ábrele la puerta. Juntos acabaremos con ella. Juntos podremos hacerlo.
Porter continuó caminando, despacio. Se detuvo frente a la puerta. Y por un momento todo fue silencio, silencio absoluto.
—¡Mamá! ¡Estamos aquí! –gritó el esqueleto —. Sin rifles, sin armas. ¡No te tenemos miedo!
Porter permaneció erguido y callado.
—Abre la puerta, Juan. Vamos, abre la puerta.
—Ábrela tú –contestó.
El esqueleto le acarició la espalda. Una mano fría; huesos menudos recorriendo su espina dorsal de arriba abajo.
—Tranquilo, hermano –susurró. Y su susurro siseó entre los dedos del aire, igual que el silbido de una serpiente cascabel —. Yo abriré.
Se adelantó, giró la llave oxidada, agarró el pomo y tiró de la puerta, despacio.
—¡Aquí estamos, Mamá!
La noche cerrada.
Ni un soplo de brisa.
Silencio, absoluto, ni siquiera manchado por las cigarras, los grillos, los sapos y los mosquitos. La pequeña lámpara exterior se movía de lado a lado, como si alguien —o algo— se hubiera tropezado con ella.
Porter rompió a reír.
—¡No hay nada! ¡Wally! ¡No hay nada! ¡Has pasado tanto tiempo conmigo que estás tan loco como yo! ¡Puto esqueleto parlante! ¡Loco! ¡Loco igual que yo! ¡Aquí no hay nada!
Bajó la cabeza, riendo sin parar; la mirada intermitente sobre las marcas del suelo del porche.
—¡Es todo parte de esta puta locura! ¡Todo es una puta locura!
Volvió a mirar al frente y dejó de reír.
Dos pequeñas luces rojas, colgadas como dos pequeños faroles en la oscuridad del jardín, iban aproximándose poco a poco.
—¿Qué diablos es eso, Wally?
—Mamá –contestó el esqueleto.
Y la gallina negra de ojos rojos quedó al descubierto, en el porche, frente a Porter, iluminada por la pequeña lámpara que se movía de lado a lado.
Porter volvió a reír.
—¡Mamá! –gritó —. ¡Mamá, no te tengo miedo!
La gallina desplegó sus alas, dio tres zancadas, tomó impulso y se lanzó contra el rostro de Porter.
—¡Wally! ¡Wally! ¡Esta mierda ya no tiene gracia! –gritó, encorvado y cubriéndose la cabeza con los brazos.
—¡Cógela del cuello! ¡Cógela del cuello y no la sueltes! –ordenó el esqueleto.
Porter dio varios manotazos al aire. Consiguió agarrar el cuello de la gallina, que parecía hecho de acero, y lo apretó con todas sus fuerzas. El animal se revolvió, los ojos rojos brillantes como dos rubís de neón. Clavó sus garras en la carne del rostro, los antebrazos, los hombros, hasta convertir a Porter en un amasijo de sangre y jirones de ropa y piel rota.
Porter se deshacía en alaridos de dolor y espanto.
—¡Wally! ¡Wally! ¡Wally! ¡Ayúdame!
—Cógela del cuello y no la sueltes —repitió el esqueleto con voz pausada y fría.
El animal continuó revolviéndose.
Porter se tambaleaba, mareado por el dolor y el olor de la sangre.
Cayó al suelo de rodillas, con los brazos aún firmes, sujetando el cuello de la gallina.
El animal extendió sus patas, tiesas y en vertical igual que dos alambres, y comenzó a balancear el cuerpo.
—Wally… Wally… ¿Qué diablos está haciendo? –preguntó Porter con un hilo de voz.
—Cógela del cuello y no la sueltes –repitió el esqueleto, con ese tono pausado y frío que se iba apagando en los oídos de Porter. La melodía de la muerte. El último sonido. Un mantra con el que escurrirse hacia el vacío en paz, sin miedos.
Porter sintió un vértigo profundo, un estallido eléctrico en el cerebro, y se desmayó. La gallina le había sacado los ojos.
—Come de su carne, pequeña. Come de su carne y arráncale el último aliento de vida –susurró el esqueleto.
La gallina picó, desgarró y engulló de manera voraz. Olisqueó los orificios nasales, descubiertos, desprovistos de carne y deslizó el pico ensangrentado hasta dejarlo pegado a la boca ensangrentada de Porter, deforme e hinchada, desprovista de labios.
—Chupa –susurró el esqueleto —. Absorbe el último aliento de vida.
La gallina permaneció al menos media hora más sobre el cuerpo de Porter. Pico y boca pegados. La carne rota del hombre acababa en el pico ensangrentado del animal y el pico ensangrentado del animal acababa en la carne rota del hombre.
El hombre vació la última bocanada de aire y quedó muerto, al fin, tendido bajo las plumas negras; las alas extendidas, el manto de la muerte tapando el busto y el rostro del hombre.
El cuerpo de la gallina comenzó a estirarse y a transformarse.
—¡Madre! —exclamó el esqueleto —. ¡Madre!
Y la mujer-demonio, dormida dentro de la anatomía avícola, regresó al mundo de los humanos. Comió y bebió del cuerpo de uno de sus hijos, como mandaba la tradición, y había recuperado su forma primigenia. La hija secreta del diablo, mitad mujer, mitad demonio, el engendro condenado a engendrar, matar al hijo engendrado una vez este cumpliese treinta y tres años y absorber su último aliento para seguir engendrando y matando eternamente.
—¡Oh, Madre! ¡Por fin juntos! Me costó tanto, madre… Por fin lo he conseguido. ¡Lo hemos conseguido! –exclamó el esqueleto .
—¡Qué dices, bastardo! ¡Te di un mísero soplo de vida para que enloquecieses a ese monstruo! ¡Y en un año y medio no has hecho nada!
—¡Te lo he puesto a tus pies, madre! ¡Te habría disparado y habrías tenido que volver a empezar! ¡Conseguí que soltase el rifle y se pusiera a tus pies!
—Eres un completo inútil con suerte, eso es lo que eres. Un poco más y muero asfixiada por ese malnacido.
El esqueleto cayó al suelo de rodillas, se encogió, se acurrucó en posición fetal y comenzó a sollozar.
—Me mataste… me mataste y te perdoné. ¡Te lo he perdonado todo siempre! ¡Te he ayudado! ¡Siempre te he ayudado! ¡Madre!
—¡Calla, bastardo! Entra en casa antes de que alguien te escuche. Estos parajes engañan; ya no son tan solitarios como antaño.
El esqueleto se arrastró por el suelo hasta cruzar la puerta.
La madre, de tez blanca y cabellos negros como la noche cerrada, y túnica negra y larga como las plumas de la gallina, caminó despacio hasta quedar frente al esqueleto y delante de la puerta.
—Cierra la puerta. Tengo que ir a buscar una cosa.
Quince minutos después estaban madre e hijo sentados en el suelo de la salita, los dos observando fijamente un huevo de ave.
—Esta provincia es un puñetero desierto. Me ha costado tanto avanzar…
—Lo sé, madre.
—¡Qué vas a saber! ¡Inútil! Mientras tú te abandonabas al tiempo, en esa puñetera mecedora, un día y otro día y otro, yo intentaba sobrevivir, ¡a la intemperie! ¡Qué vas a saber! Las pocas veces que conseguí un animal mayor, un huésped más grande, éste moría a manos de un ave rapaz, ¡o a manos de los cazadores! Llevo veinte años vagando por este puñetero desierto. He estado a cientos de kilómetros de aquí y he tenido que regresar, poco a poco, de animal en animal, de huésped en huésped.
—¡Lo sé, madre!
—¡Qué vas a saber tú! ¡Bastardo! Me obsesioné con las aves rapaces; son fuertes, son sabias, son lo suficientemente grandes como para acabar con un hombre. ¡Pero no encontré la manera de conseguir el último aliento de un ave rapaz! Las muy cabronas se esconden para morir, o mueren lejos. Sólo encontré huesos y más huesos de águilas, búhos, cuervos o buitres. ¡Sólo huesos o animales en proceso de putrefacción!
—Lo siento, madre.
—¡Qué vas a sentir! ¡Tú no sientes nada! ¡No sentías nada cuando estabas cubierto de carne, inútil, bastardo! ¡Cómo vas a sentir algo ahora!
—¡No es cierto! ¡Madre!
—El día que volcó aquel camión… Esta gallina era fuerte. Salió corriendo despavorida, estaba gravemente herida pero no paraba de correr. La observé y la seguí. Mi cuerpo de lagarto me permitía desplazarme a gran velocidad, acechar, esconderme… Esperé a que se derrumbara. Supe que no tendría otra oportunidad mejor que esa.
—Y ahora estás aquí, madre. Todo ha salido bien.
—¡Calla! ¡Todo lo que has hecho es depender de la suerte y esperar! ¡No has hecho nada! ¡Nada!
—¡No es cierto!
—Eres el engendro más inútil y asqueroso que jamás he parido. No sé en qué momento se me ocurrió darte a ti y no a otro un soplo de vida. ¡Tantos esqueletos enterrados en el jardín y fui a elegir el del más inepto!
—Madre…
—¡Calla! Calla y no hables más. Esto estaba dentro de mí. Se gestó dentro de mí. ¡Oh! El embarazo más confortante que jamás he tenido. Lo noté dentro en cuanto ocupé el cuerpo de la gallina. Moviéndose, luchando por un soplo de vida, creciendo… Pude sentir cómo se iba haciendo fuerte, dentro de mí, cómo Iba alimentándose de su nueva esencia, cómo iba forjando la dureza de este cascarón. Es perfecto, Guillermo. El hijo perfecto que jamás tuve y jamás tendré.
—¿Te preparo una tortilla?
—¡Calla! ¡Animal! ¡Te encargarás de calentarlo y cuidarlo!
—Pero…
—¡Pero nada! La providencia y el destino me han dado un hijo. Un hijo de verdad. Un hijo al que cuidar y proteger. ¡Y tú me ayudarás a mantenerlo! Los tiempos en los que bajaba al pueblo más cercano para ejercer de ramera a cambio de un puñado de espermatozoides se han acabado. Traeré aquí a cada hombre y después de conseguir lo que quiero, mi hijo se los comerá. Lo he visto, he visto mi futuro.
—Pero, madre, es peligroso. Alguien podría descubrirnos. Además, en el jardín no hay cabida para más huesos.
—¡Mi hijo devorará los huesos! Crecerá y se convertirá en la bestia más poderosa que jamás haya conocido Satanás. Satanás se sentirá orgulloso de esta bestia, lo he visto. Lo reconocerá como nieto, me reconocerá como hija y nos devolverá a los infiernos.
—¿Y yo?
—¿Tú? ¡Bastardo! Tú lo cuidarás y me ayudarás a mantenerlo. Espero que al menos eso lo sepas hacer bien.

AÑOS DE LEYENDAS OSCURAS
En el año 1956, la mujer de tez blanca y cabellos negros como la noche cerrada, empezó a aparecer en callejones oscuros, para seducir a hombres que se perdían después de una noche de fiesta mayor y no regresaban jamás. Aparecía en carreteras aisladas, después o antes de una curva, detenía los coches, se llevaba a los hombres que conducían solos; cuando descubría que el coche llevaba a más de un ocupante se esfumaba sin dejar rastro.
«La dama de negro» y «la chica de la curva» pasaron a convertirse en leyendas, trasmitidas de boca en boca; suscitaron el terror más primigenio, más real y más absurdo, en Teruel y en el resto de España por los años y los años.
Los hombres llegaban a la casa familiar, aquel sitio completamente apartado en el que todos los gritos de auxilio resultaban vanos intentos de retrasar la llegada inexorable de la muerte, el final, y con el final la destrucción de toda materia, carne y hueso. El pollito, de terciopelo negro y de ojos rojos como rubíes de neón, devoraba la carne y el hueso de los amantes. Devoró la carne y el hueso del único hijo engendrado en aquella época, concebido en 1958 y asesinado en 1991. Tal y como vaticinó la madre, se trataba de una bestia con talento, poderosa como pocas habría imaginado Satanás, pero no crecía. Todo su poder se concentraba en la mente; la capacidad para conseguir amor incondicional y protección. Doblegaba la voluntad de sus cuidadores para obtener adoración y carne humana. No crecía. Nació pequeño, de terciopelo negro y ojos rojos como rubíes de neón, y así sería y será por los siglos y los siglos: el secreto y dulce nieto de Satanás, chiquitito y suave.
Después de absorber el último aliento de su último hijo, la mujer-demonio regresó al pueblo y a las curvas y de la manera más inocente e inesperada se tropezó con la muerte, antes impensable. Su cuerpo -mitad humano, mitad demoniaco- no estaba preparado para enfrentarse a la trampa perfecta, el sistema vivo que encajaba en el genoma humano como la llave en la cerradura.
La mujer de tez blanca y cabellos negros como la noche cerrada, la gran madre, la mujer demonio, Murió de SIDA en 1993. Guillermo, el esqueleto, la enterró en el jardín y juró no romper la promesa: cuidaría del pollito mientras sus huesos aguantaran
En 1993 nació en Teruel el mito de «El esqueleto errante», la entidad maligna que cazaba a viajantes solitarios, en la noche, y se los llevaba para no devolverlos jamás.
Sin embargo, el camino sin una madre, sin un propósito, aquel accidente que le devolvió la conciencia y lo mantuvo encerrado para siempre, entre huesos, con un pollito que no crecía, la soledad espantosa que devoraba los días y las noches, acabaron limando su energía existencial.
En 1996, «El esqueleto errante» empezaría a caminar sin su protagonista rumbo al romanticismo más simple, el miedo sin el miedo, pura literatura que narrar en los campamentos bajo la luna de los Santos Inocentes. La noche del 6 del 6 de 1996, el esqueleto Guillermo metió al pollito en una cesta, lo abandonó en el huerto de una gitana ciega, regresó a la casa fantasma, se sentó en la mecedora y no volvió a moverse nunca jamás.

OJOS QUE NO VEN
Cristo López perdió a sus padres a los tres años. Ella murió de sobredosis de heroína y él simplemente se marchó; el día que encontró a su mujer muerta, tirada sobre el suelo de la sala de estar, recogió todos los objetos de mínimo valor que aún no habían vendido y jamás regresó. No avisó a nadie. Así que el bebé pasó unas veinte horas junto al cadáver de su madre. Al principio creyó que se encontraba dormida, después intentó despertarla sacudiendo el cuerpo, luego le tiró del cabello.
Había tuercas y tornillos tirados al lado de la antigua repisa del televisor, entonces ya vacía, cubierta de polvo. Cristo se puso a jugar con las tuercas y los tornillos.
Al día siguiente, cuando el abuelo entró en la casa utilizando su llave de repuesto, encontró a Cristo acurrucado en una esquina y a la madre en el suelo, con la boca, los ojos, las orejas y la nariz taponados con tuercas y tornillos.
La salud del anciano empeoró significativamente después de aquel percance. Cristo perdió a su abuelo en 1992, a los cinco años recién cumplidos, y se quedó solo con su abuela, ciega de nacimiento. Su abuela se apoyó en él y rápidamente lo enseñó a atenderla y protegerla, pero también intentó educarlo lo mejor que supo; lo obligó a asistir al colegio y lo cuidó en la medida de sus posibilidades.
La mañana del 7 de junio de 1996, Cristo salió al huerto a coger hortalizas y encontró un cesto que no había visto antes.
Estructura de mimbre natural, redonda. Una sábana celeste en su interior que parecía cubrir algo en movimiento. Un animal. Un gatito pequeño tal vez. Estaba acostumbrado a encontrar gatitos pequeños en el jardín.
Sobre la sábana había un papel enrollado, amarrado con un lazo también celeste.
Deshizo el lazo y desenrolló el papel.
«Muy estimada señora,
Este animal de sedoso plumaje blanco y ojos celestes es un símbolo de protección para usted. Se lo entrego para que bendiga su casa, a los suyos y aleje a todo aquel que quiera dañarla. Las almas oscuras, con malas intenciones, ven a este ser también negro, igual que sus corazones».
El niño retiró la sábana y en el acto cayó al suelo de culo, espantado.
Él, oscuro, oscuro y malo desde siempre, veía dentro del cesto a un pollito negro con los ojos inyectados en sangre.
No le pareció buena idea deshacerse del animal. Quien lo había traído podía ponerse en contacto con la abuela de otra manera y descubrir que el regalo no llegó a su destino. Y tal vez la abuela acabaría de atar cabos, cerraría sus sospechas y lo echaría de la casa.
Llegó cabizbajo, intentando disimular la pesadumbre.
—Esto es para ti, abuela.
—¿Qué eh eso, mijo? Lo oigo piar.
—Un regalo que he encontrado en el huerto, abuela –contestó entregándole la cesta y el papel enrollado —. Aquí dice que es un símbolo de protección. Es un pollito blanco de ojos azules. Todo aquel que quiera hacerte daño verá sus plumas negras.
—¿Qué raro? Nunca había ehcuchao de polluelo blanco de ojo azule. ¿Eh bonito mijo?
—Muy bonito, abuela. Parece un ángel.
—Pónmelo sobre el regaso.
Cristo sacó el pollito de la cesta y lo puso sobre las rodillas de la anciana.
—Eh mu suave, mijo. Mu suave.
—Sí, abuela. Sí que es suave.
El pollito movió la cola, estiró un poco el cuello y se echó a reposar sobre el vestido de la anciana con los ojos rojos como rubíes fijos en la mirada temblorosa de Cristo.
—Ojalá pudiera verlo, mijo.
—Sí. Ojalá, abuela. Ojalá.
—La persona que nos lo ha entregao ha sío mu generosa. Tenemo que cuidarlo mu bien y tenemo que ponerle un nombre. Un nombre que te guhte, mijo. ¿Hah pensao en alguno?
—Pío –contestó Cristo con sequedad.
—Ehtá bien –continuó la abuela —. Pío eh un nombre sensillo y bonito.
Cristo continuaba mirando fijamente al animal.
«Tengo hambre, niño. Tengo mucha hambre», escuchó. Una voz profunda; parecía salir de los ojos rojos de neón y entrar directamente en su cabeza. Resonaba en su cabeza, cada vez con mayor intensidad, apartando el resto de pensamientos.
—Ehtá mu callao, mijo. ¿Qué te ocurre?
—Oigo una voz, abuela.
—¿Qué dice, mijo? ¿Yo no oigo ninguna voh?
—Pues yo si la oigo, abuela.
“Tengo hambre, niño. Tengo mucha hambre. Vete a la cocina y trae un cuchillo de cortar carne”.
—Tengo sed, abuela. Voy a la cocina. ¿Quieres que te traiga agua?
La anciana, de largos cabellos grises y sonrisa apacible, negó con la cabeza. Continuaba acariciando al pollito Pío. Deslizaba una mano y luego otra por su cuerpecito negro de terciopelo.
—No. No hase falta, mijo. Muchah grasia.
Cristo fue a la cocina.
Regresó con un cuchillo de carne de doce centímetros colgando de la mano derecha.
La anciana continuaba acariciando al pollito Pío. El animal, echado sobre las rodillas, se detuvo a observar el cuchillo, luego subió la mirada incandescente hasta los ojos del niño y allí la dejó quieta, los dos rubíes sujetando la voluntad del pequeño con alambres de fuego.
«Buen trabajo, niño. Buen trabajo. Acércate y córtale el cuello a la vieja».
—Abuelita… ¿quieres que te peine?
La anciana sonrió.
—Qué dulse ereh, mijo. Siempre ha sio tan dulse y tan bueno…
Cristo se aproximó despacio y se colocó detrás de la mecedora.
—Mijo, porqué me cohe asín del cuello.
—Para que te relajes, abuelita.
Cristo levantó el cuchillo y mantuvo el cuello de la anciana agarrado con la otra mano.
—No te dolerá, abuelita. No sentirás nada.
El grito de espanto y dolor voló un kilómetro, campo a través, veloz sobre la tierra, los frutales y los arbustos, antes de debilitarse y convertirse en un murmullo imperceptible. La casa se encontraba a siete kilómetros del primer vecino.
La tela de la mecedora y los suelos quedaron completamente encharcados. El pollito Pío movió la cola, las plumas y se bañó en la sangre de la anciana degollada durante varios minutos. Después picó, desgarró y engulló con avidez.
Cristo se quedó acurrucado en una esquina. No se movió en horas.
El pollito Pío tardó cinco días en deshacerse por completo del cuerpo de la anciana. Al sexto día le exigió comida fresca al niño y el niño salió para proporcionársela.
Lo encontré caminando por la cuneta.
Venía de frente, desaliñado, cabizbajo. Caminaba muy deprisa.
Había planeado una excursión de dos semanas por los pueblos fantasma de España y aquel niño era la primera persona que veía en días. Tardó en levantar la vista y percatarse de mi presencia. En cuanto lo hizo se aproximó aún más deprisa.
—Tienes que ayudarme –me dijo. Y acto seguido me tendió la mano y me invitó a seguirlo.
Anduve detrás de él, con mi mano cogida a la suya, al menos un kilómetro.
Se detuvo frente a la casa, se giró y me miró fijamente.
—Tengo un animalito enfermo que necesita ayuda.
Entré con él en la casa. Percibí un olor bastante desagradable; realmente la sangre tarda meses en dejar de oler. Eso ahora lo sé, por experiencia. Quizás no la veas pero sí la hueles. Ni siquiera la voracidad del pollito Pío es capaz de eliminar esos restos microscópicos que se descomponen y contaminan el aire.
—Deberías abrir las ventanas –le sugerí al niño.
El niño, detrás de mí, cerró la puerta y echó la llave.
—¿Dónde está tu animalito enfermo? –pregunté
—En mi habitación. Ven conmigo.
Llegados a este punto preferí quedarme en la sala de estar. El niño no intentó persuadirme para que lo siguiera hasta su habitación, asunto que agradecí francamente. Trajo una cesta de mimbre redonda y la puso sobre mis rodillas. Dentro de la cesta estaba el pollito Pío.
—Es muy curioso; nunca antes había visto un pollito negro –comenté.
El niño me miró asombrado.
—¿Tú también ves sus plumas negras? –preguntó.
Asentí con la cabeza.
Tal vez pensaría que era oscura, mala igual que él. Tal vez pensaría que iba a hacerle daño y eso le puso nervioso. O simplemente, el pollito Pío, consciente de que mi potencial como cuidadora era muy superior al de un niño de nueve años, dejó de poseer su voluntad infantil. Soltó su voluntad y sus pensamientos de repente, de un segundo al otro. Tal vez por eso el niño salió corriendo de la casa y yo ahora estoy viva.
¿Por qué le he contado toda esta historia?
Supongo que he tenido un momento de debilidad pero creo que puedo confiar en usted. Además, estimado amigo, usted me cae en gracia y no quisiera ser testigo de su futura desaparición. Tómelo como un gesto amable y entiéndame bien si le advierto y le pido que jamás venga de visita a mi casa, ni siquiera si soy yo quien lo invita.
Barcelona 30 de agosto de 2014
Judith Bosch y Leandro Teulats, 2016
Grande.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Tú más 😉
Me gustaLe gusta a 1 persona
GENIAL , TERROR CON MUCHA MALA LECHE , PERO GENIAL ! FELICITACIONES JUDITH POR TAN » AMENO RELATO » HA ALEGRADO MIS CORTAS VACACIONES DE FACEBOOK. ..SALUD…
Me gustaLe gusta a 1 persona